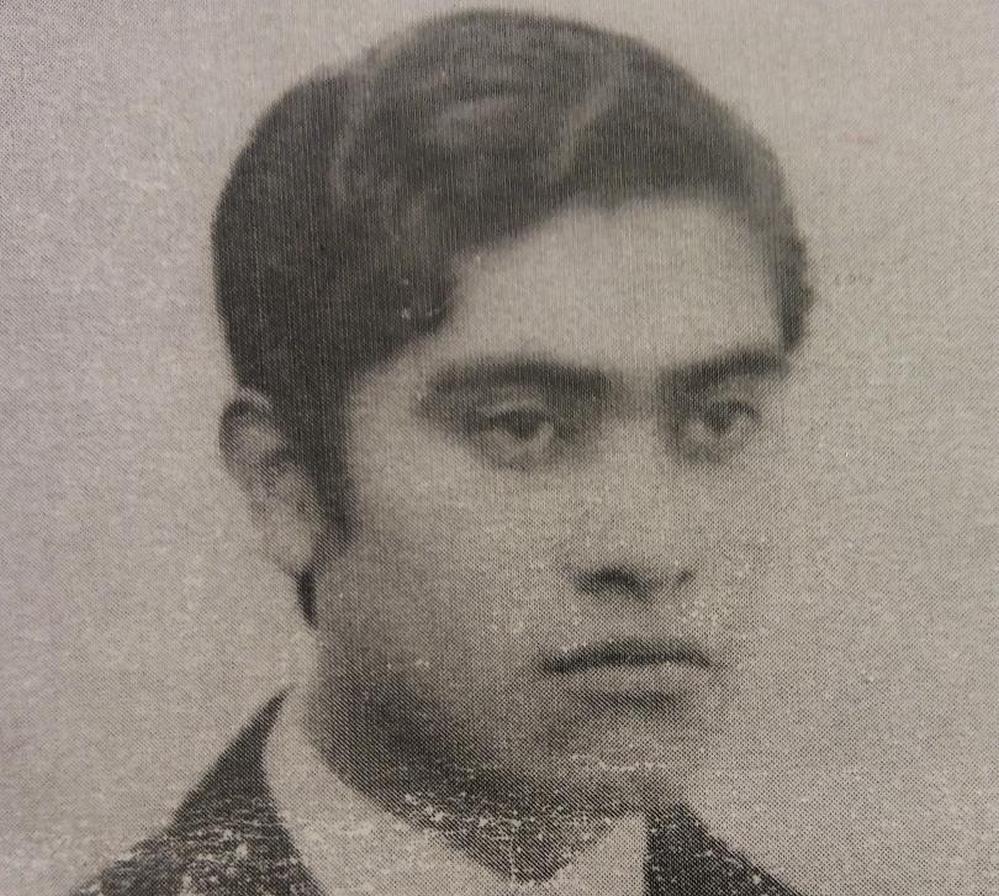Siria, ¿hay una salida?

Oriente Medio ha sido marcado por una historia de ocupación colonial, enfrentamientos inter e intrarreligiosos y luchas por la hegemonía regional. Estos factores han obstaculizado repetidamente la posibilidad de establecer un orden estable que permita su progreso y evite enfrentamientos permanentes. En oposición a esto, la región ha quedado en un limbo entre adaptarse a la cultura occidental o enfrentarse definitivamente a ella (Kissinger, 2016).
Siria no ha sido la excepción. El conflicto que la ha marcado es uno de los episodios más oscuros y prolongados del siglo XXI, iniciado durante los levantamientos de la Primavera Árabe en 2011. Lo que comenzó como protestas populares en busca de reformas democráticas y mayores libertades civiles, se transformó rápidamente en una guerra civil de dimensiones internacionales. El país, gobernado durante las últimas cinco décadas por la familia Al-Assad—primero Hafez Al-Assad desde 1971 y luego su hijo Bashar desde el año 2000—, se ha convertido en un campo de batalla entre intereses políticos, económicos y religiosos tanto a nivel local como regional.
El accionar represivo del gobierno de Al-Assad contra la población escaló rápidamente en un conflicto armado que, según datos de la ONU, ha dejado más de 400 mil muertos, más de 5 millones de refugiados y 8 millones de desplazados internos (Pons Rafols, 2018). Esta situación también dio lugar al auge de grupos extremistas como el Estado Islámico (Daesh), cuyas acciones exacerbaron la tragedia humanitaria en Siria y la región.
En los últimos años, Bashar Al-Assad logró consolidar su poder con el apoyo de actores internacionales como Rusia e Irán; Rusia ha desempeñado un papel crucial proporcionando soporte militar y diplomático, mientras que Irán ha contribuido con financiación a milicias, especialmente en escenarios de combate fronterizos.
Por otro lado, Estados Unidos y Turquía han tenido roles ambiguos; mientras Estados Unidos lideró una coalición contra el Daesh, su apoyo a fuerzas opositoras en Siria disminuyó con el tiempo; Turquía, por su parte, intervino para contener a las fuerzas kurdas, consideradas una amenaza para su seguridad nacional.
La ONU, comprometida con la búsqueda de soluciones políticas desde 2012, ha enfrentado constantes bloqueos en el Consejo de Seguridad debido al uso del derecho al veto por potencias como Rusia y China (Reyes Milk, 2014). Las negociaciones de Ginebra, los intentos de alto el fuego y la provisión de ayuda humanitaria han sido insuficientes para frenar la violencia y las violaciones sistemáticas de derechos humanos documentadas por la Comisión Internacional de Investigación sobre Siria.
En el plano regional, actores como Turquía, Irán e Irak continúan siendo determinantes. Las alianzas y rivalidades entre ellos moldean la dinámica del conflicto, mientras que los desplazamientos masivos de refugiados han desbordado la capacidad de países vecinos como Jordania, Líbano y Turquía, complicando aún más el panorama humanitario.
Siria lleva ya 13 años en guerra civil, un tiempo que ha agravado la devastación de su población y su infraestructura. La internacionalización del conflicto y la participación de actores externos han intensificado las facciones internas que luchan constantemente por hacerse del poder. Este conflicto es un recordatorio del costo humano de las guerras alimentadas por intereses externos, más que por las necesidades de la población local.
Cabe preguntarse entonces: ¿Es la salida de Al-Assad del gobierno sirio el fin del conflicto? ¿O es solo el comienzo de nuevos enfrentamientos internos? Con la salida de Al-Assad, ¿puede la comunidad internacional redoblar esfuerzos para imponer una solución negociada? ¿O simplemente seremos testigos de un desenlace similar al de Afganistán, donde las fuerzas extranjeras abandonaron el país a su suerte? Además, habrá que prestar atención al rol de EEUU ya que prima un nuevo interrogante: ¿buscará la administración Trump un nuevo liderazgo internacional o se replegará y no intervendrá en lo más mínimo?
Repensar el rol de la comunidad internacional y su involucramiento en conflictos internacionales es indispensable para evitar catástrofes humanitarias sin control. Esto implica, en términos prácticos, poder anteponer las realidades locales de las sociedades afectadas, a los intereses propios de quienes intervienen en conflictos de gran escala.
Sin embargo, en un mundo donde aún priman los intereses nacionales de países como Estados Unidos o Rusia, altamente implicados en la cuestión siria, lograr esquemas de cooperación sostenibles en el tiempo para fortalecer las democracias y disminuir las probabilidades de conflicto, es ciertamente una meta difícil de alcanzar en tanto la Federación Rusa no va a permitir una hegemonía europea o norteamericana en su geografía próxima y, Estados Unidos, no va a abandonar su zona de influencia en oriente medio.
En este contexto, Siria no es el primer caso de un Estado que se convierte en botín de guerra; desenlaces similares han ocurrido en Irak y Afganistán, donde la destrucción de las instituciones estatales, la intervención extranjera y la violencia parecen no tener fin.
Estos ejemplos nos enseñan las consecuencias de la inacción o el mal manejo de estas crisis. Siria podría ser una nueva (o última) oportunidad para aprender, o un recordatorio más de nuestras fallas colectivas.
(*) Federico Lozzano, Licenciado en Relaciones Internacionales y docente universitario.